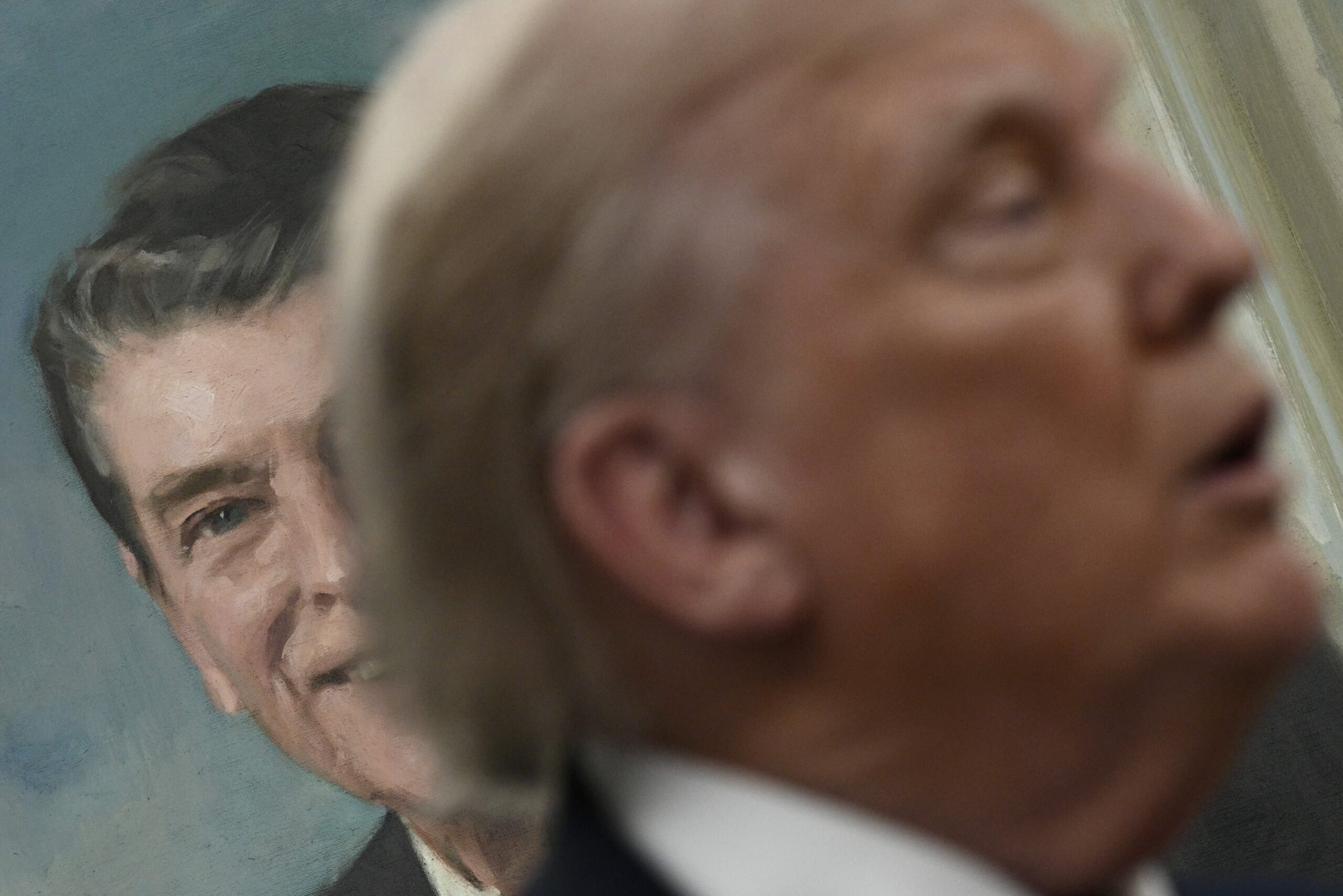El pasado 20 de julio se cumplió el primer octavo del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En apenas seis meses, ha obtenido avances significativos e innegables en la implementación de su ambiciosa y disruptiva agenda. Sin embargo, varios de estos logros se han traducido, simultáneamente, en amenazas para la democracia estadounidense y el orden liberal internacional.
Desde el 20 de enero de 2025, Trump gobierna con mano de hierro, rodeado de leales e incondicionales. Con un estilo de “democracia imperial” y a fuerza de órdenes ejecutivas y poderes de emergencia –muchos de los cuales bordean los límites de la legalidad y pasan por alto al Congreso, pese a contar con mayoría en ambas Cámaras–, ha cerrado la frontera, combatido la migración ilegal, ejecutado deportaciones masivas, reformado caóticamente parte del Estado, destituido a funcionarios por ofrecer datos que no son de su agrado, amenazado a empresas críticas, y atacado a universidades, centros de pensamiento y a la ciencia en general.
En el frente económico, Trump ha hecho añicos la ortodoxia republicana
Pero su ofensiva va aún más lejos: el Departamento de Justicia está siendo instrumentalizado como herramienta de venganza política; ha debilitado la lucha contra la corrupción, militarizado determinadas agencias, y sometido a medios de comunicación y organismos independientes a presiones, demandas e intimidaciones. Como consecuencia, en materia comunicacional Trump viene “inundando la zona” e institucionalmente está llevando a la democracia estadounidense al borde del punto de quiebre. Hasta ahora, su estrategia le funciona: cuenta con un Tribunal Supremo que rara vez le impone límites y con una oposición demócrata todavía desorientada y debilitada tras su derrota electoral. La gran pregunta es si existirá suficiente resistencia institucional y social en caso de que Trump decida avanzar en una embestida abiertamente autocrática.
En política exterior, ha reactivado con fuerza su ofensiva contra el multilateralismo, saboteado espacios clave de cooperación internacional
En el frente económico, Trump ha hecho añicos la ortodoxia republicana. En estos primeros 180 días, ha impulsado una agenda agresiva basada en proteccionismo comercial y la aprobación del presupuesto “grande, brillante y hermoso” (BBB, en inglés), con fuerte expansión del déficit fiscal. Aunque la economía aún muestra resistencia y la bolsa alcanza máximos históricos, impulsada por unas pocas grandes tecnológicas y expectativas de reducción de la tasa de interés, ya emergen señales de deterioro: inflación al alza (2.7% anual), aumento del desempleo (4.2%) y caída del consumo. Frente a estos datos, la Reserva Federal decidió, en su reunión de fines de julio, mantener las tasas de interés entre el 4,25 % y el 4,50 %; eso aumentó la ira de Trump con el presidente de la FED, Jerome Powell, a quien busca destituir violentando la autonomía de esta institución clave.
Hackear el sistema
En el ámbito del comercio mundial, como señala el economista Richard Baldwin, Trump ha optado por “hackear” el sistema global para frenar lo que considera un abuso sistemático del resto del mundo hacia Estados Unidos. Este jueves entraron en vigor los nuevos “aranceles recíprocos”, que elevarán significativamente –hasta un promedio del 18%, según cálculos de la consultora Capital Economics– el costo de ingreso de productos extranjeros al país, en lo que constituye la mayor subida arancelaria en casi un siglo. En el corto plazo estas medidas podrían generar beneficios, entre ellos la llegada de “miles de millones”, como se jacta el mandatario estadounidense. Pero, tal como advierte Financial Times, sus efectos disruptivos amenazan con debilitar la resiliencia económica en los próximos meses, a menos que Trump decida revertirlas, algo que, por ahora, parece altamente improbable.
En política exterior, ha reactivado con fuerza su ofensiva contra el multilateralismo, saboteado espacios clave de cooperación internacional, debilitado al Departamento de Estado, desmantelado la Usaid, abandonado el “poder blando” que alguna vez definió la influencia global de Washington y convertido los aranceles en un instrumento sistemático de chantaje, incluso contra aliados y socios estratégicos. Paralelamente, ha erosionado alianzas históricas como la que une a Estados Unidos con la Unión Europea, y reforzado su acercamiento con autócratas como Vladimir Putin ––hoy pendiente del resultado que arroje la próxima cumbre entre ambos para abordar entre otros temas la guerra en Ucrania–– y con líderes acusados de crímenes de lesa humanidad y genocidio en Gaza, como Benjamín Netanyahu.
Sus críticos le reprochan que, hasta la fecha, no ha logrado concretar un cese al fuego en ninguno de estos conflictos, como prometió durante su campaña. Sus partidarios, en cambio, destacan los éxitos alcanzados en estos primeros meses: haber logrado que los países de la OTAN aumenten su contribución del 2 al 5 % del PIB; detener por la fuerza el programa nuclear iraní e imponer un alto el fuego entre Irán e Israel; y haber mediado en los conflictos entre India y Pakistán, la República Democrática del Congo y Ruanda, y Cambodia y Tailandia.
La doctrina “America First” ya no es solo un lema de campaña: se ha transformado en el eje rector de una diplomacia unilateral, transaccional y coercitiva, guiada no por reglas y principios sino exclusivamente por intereses inmediatos y relaciones de poder. El costo de este viraje es enorme para el liderazgo de Estados Unidos. Su credibilidad como garante del orden liberal internacional se erosiona aceleradamente. En apenas seis meses, Estados Unidos ha pasado de ser la “nación indispensable” –como la definía Madeleine Albright– a convertirse en una nación impredecible y poco confiable.
Esta disrupción no ocurre en el vacío, sino que coincide con una etapa de profunda crisis global, caracterizada por la fragmentación del poder, la erosión del orden internacional y la pérdida de eficacia de las instituciones multilaterales para enfrentar los grandes desafíos contemporáneos. Nos adentramos así en una nueva era que, con acierto, Richard Haass denomina la “era del desorden”.
La cuestión clave es quién llenará el vacío dejado por Washington, tanto a nivel global como en el ámbito regional latinoamericano; ya vemos atisbos de nuevas alianzas y liderazgos que buscan ocupar esos espacios estratégicos: ¿China?, ¿UE? ¿India?
Una región fragmentada
En buena parte de América Latina, la política exterior de Trump ha sido una extensión directa de su agenda doméstica, marcada por un estilo de “matonismo internacional” que no busca aliados, sino subordinados a los que imponer sus prioridades, objetivos y caprichos. Seguridad fronteriza, migración y deportaciones, y narcotráfico han sido los ejes dominantes de su agenda hacia la región, convertida en un “laboratorio de control” (Juan Gabriel Tokatlian), que hasta ahora ha tenido más garrotes que zanahorias. En paralelo, su ofensiva geopolítica busca contener –y, si es posible, revertir– la creciente presencia de China en el continente. En materia comercial, los aranceles impuestos a los países latinoamericanos muestran heterogeneidad: nueva pausa de 90 días a México, que anticipa una dura renegociación del T-MEC, 10% a la mayoría de los países (Argentina incluida), 15 % a Costa Rica, Ecuador y Bolivia, 18 % a Nicaragua y Venezuela, 38 % a Guyana y 50% a Brasil (si bien 700 productos han quedado eximidos); en varios casos hay negociaciones en marcha para lograr un acuerdo que mitigue estos aranceles.
Brasil es el país latinoamericano que, a la fecha, ha protagonizado el mayor enfrentamiento con Trump
México ha sido el principal blanco de las presiones de Washington: Trump le ha exigido reforzar la frontera, contener los flujos migratorios y colaborar activamente en la lucha contra el fentanilo y los cárteles, sumando varias demandas adicionales bajo la amenaza constante de aranceles punitivos. Panamá también ha estado bajo presión, debido a su papel clave en la ruta migratoria del Darién y a la creciente presencia de empresas chinas en puertos cercanos al Canal; en varias ocasiones Trump incluso llegó a amenazar con retomar el control del canal interoceánico. Colombia fue inicialmente reprendida por su falta de cooperación en la repatriación de migrantes, y más recientemente por lo que Washington percibe como una actitud “tolerante” frente al narcotráfico.
Represalia ideológica
Brasil es el país latinoamericano que, a la fecha, ha protagonizado el mayor enfrentamiento con Trump, como represalia ideológica por el proceso judicial en curso contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de instigar el intento de golpe del 8 de enero de 2023. Aunque Lula defendió el camino del diálogo, calificó la amenaza como una injerencia inaceptable y afirmó que “Brasil se respeta”. Esta defensa de la soberanía ha impulsado un aumento del 6% en la popularidad del mandatario brasileño, que buscará la reelección en 2026. De momento, la tensión sigue alta: Lula descarta por ahora hablar con Trump para no humillarse; no impondrá aranceles recíprocos, pero sí recurrirá a la OMC y mantendrá abierta la negociación a nivel ministerial.
En contraste, con gobiernos ideológicamente afines como los de Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador) y Daniel Noboa (Ecuador), la relación ha sido cordial y fluida, marcada por afinidad política y pragmatismo mutuo. Frente a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua el tono ha sido duro, aunque sin una estrategia clara ni sostenida de defensa democrática.
En suma: durante estos primeros seis meses, América Latina –atrapada en su fragmentación y polarización– no ha logrado articular una respuesta firme y coordinada frente a la renovada presión de Washington, como sí lo hizo en décadas anteriores a través del Grupo Contadora, el Grupo de Río u otras iniciativas multilaterales. Ha predominado, en cambio, una lógica de supervivencia: formular algunas críticas pero evitando llegar al enfrentamiento directo –salvo en el caso brevísimo de Petro y ahora más de fondo de Lula–, negociar bilateralmente, ceder en lo indispensable y, en ciertos casos, obtener beneficios puntuales. Las consecuencias han sido dispares dependiendo del grado de cercanía, relación comercial, peso de las remesas y márgenes de maniobra y niveles de vulnerabilidad. O, incluso de afinidad ideológica o de proyectos compartidos.
Quienes esperaban que Trump se moderara se equivocaron
Sin embargo, comienzan a surgir algunas señales de voluntad por parte de ciertos países latinoamericanos de avanzar hacia una mayor coordinación y la puesta en marcha de iniciativas orientadas a reafirmar su soberanía, así como a diversificar sus relaciones políticas y comerciales. El acuerdo UE-Mercosur, la cumbre Celac-China de mayo, la reunión de Santiago de Chile el 21 de julio –entre Lula, Petro, Orsi, Boric e, incluso, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, bajo el lema “Democracia Siempre”–, la cumbre México-Canadá y la próxima reunión Celac-UE en Colombia podrían representar un primer paso en esa dirección.
Los países latinoamericanos deberían, asimismo, comenzar a delinear respuestas a tres interrogantes clave: 1) ¿Cómo evitar que la región quede atrapada en la pugna geopolítica entre Estados Unidos y China?; 2) ¿Es posible construir una posición común que combine autonomía política con relaciones constructivas y equilibradas con ambos polos de poder?, y 3) ¿Cómo aprovechar la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará a comienzos de diciembre en República Dominicana, para impulsar una relación con Estados Unidos basada en el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo?
Lo que viene
Quienes esperaban que Trump se moderara se equivocaron. Como el propio mandatario norteamericano señaló en una entrevista con The Atlantic, el 28 de abril, mientras en su primer presidencia tenía dos objetivos: gobernar Estados Unidos y sobrevivir, en este segundo mandato sus objetivos son: gobernar Estados Unidos y el mundo.
En estos primeros seis meses, Trump ha iniciado un proceso de rediseño institucional dentro de Estados Unidos y de reconfiguración del liderazgo global del país, guiado por los principios de Make America Great Again y la doctrina America First. Y, por ahora, pareciera ir ganando. No obstante, en las últimas semanas su agenda y algunos de sus logros han comenzado a enfrentar turbulencias, entre ellos: el efecto expansivo del caso Epstein, el repunte de la inflación y del desempleo, y una creciente percepción negativa de su política migratoria por los abusos cometidos. Las encuestas reflejan un progresivo deterioro tanto en su imagen personal como en la aprobación de su gobierno, si bien con una marcada diferencia entre los republicanos –que mantienen su apoyo– y los independientes y democrátas, que son crecientemente críticos.
En síntesis: los segundos seis meses de su mandato prometen ser igualmente recios y conflictivos, marcados por la volatilidad y una alta dosis de incertidumbre. Esto recién comienza. Aún queda un largo camino por recorrer y la verdadera prueba aún está por venir.
El pasado 20 de julio se cumplió el primer octavo del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En apenas seis meses, ha obtenido avances significativos e innegables en la implementación de su ambiciosa y disruptiva agenda. Sin embargo, varios de estos logros se han traducido, simultáneamente, en amenazas para la democracia estadounidense y el orden liberal internacional.
Desde el 20 de enero de 2025, Trump gobierna con mano de hierro, rodeado de leales e incondicionales. Con un estilo de “democracia imperial” y a fuerza de órdenes ejecutivas y poderes de emergencia –muchos de los cuales bordean los límites de la legalidad y pasan por alto al Congreso, pese a contar con mayoría en ambas Cámaras–, ha cerrado la frontera, combatido la migración ilegal, ejecutado deportaciones masivas, reformado caóticamente parte del Estado, destituido a funcionarios por ofrecer datos que no son de su agrado, amenazado a empresas críticas, y atacado a universidades, centros de pensamiento y a la ciencia en general.
En el frente económico, Trump ha hecho añicos la ortodoxia republicana
Pero su ofensiva va aún más lejos: el Departamento de Justicia está siendo instrumentalizado como herramienta de venganza política; ha debilitado la lucha contra la corrupción, militarizado determinadas agencias, y sometido a medios de comunicación y organismos independientes a presiones, demandas e intimidaciones. Como consecuencia, en materia comunicacional Trump viene “inundando la zona” e institucionalmente está llevando a la democracia estadounidense al borde del punto de quiebre. Hasta ahora, su estrategia le funciona: cuenta con un Tribunal Supremo que rara vez le impone límites y con una oposición demócrata todavía desorientada y debilitada tras su derrota electoral. La gran pregunta es si existirá suficiente resistencia institucional y social en caso de que Trump decida avanzar en una embestida abiertamente autocrática.
En política exterior, ha reactivado con fuerza su ofensiva contra el multilateralismo, saboteado espacios clave de cooperación internacional
En el frente económico, Trump ha hecho añicos la ortodoxia republicana. En estos primeros 180 días, ha impulsado una agenda agresiva basada en proteccionismo comercial y la aprobación del presupuesto “grande, brillante y hermoso” (BBB, en inglés), con fuerte expansión del déficit fiscal. Aunque la economía aún muestra resistencia y la bolsa alcanza máximos históricos, impulsada por unas pocas grandes tecnológicas y expectativas de reducción de la tasa de interés, ya emergen señales de deterioro: inflación al alza (2.7% anual), aumento del desempleo (4.2%) y caída del consumo. Frente a estos datos, la Reserva Federal decidió, en su reunión de fines de julio, mantener las tasas de interés entre el 4,25 % y el 4,50 %; eso aumentó la ira de Trump con el presidente de la FED, Jerome Powell, a quien busca destituir violentando la autonomía de esta institución clave.
Hackear el sistema
En el ámbito del comercio mundial, como señala el economista Richard Baldwin, Trump ha optado por “hackear” el sistema global para frenar lo que considera un abuso sistemático del resto del mundo hacia Estados Unidos. Este jueves entraron en vigor los nuevos “aranceles recíprocos”, que elevarán significativamente –hasta un promedio del 18%, según cálculos de la consultora Capital Economics– el costo de ingreso de productos extranjeros al país, en lo que constituye la mayor subida arancelaria en casi un siglo. En el corto plazo estas medidas podrían generar beneficios, entre ellos la llegada de “miles de millones”, como se jacta el mandatario estadounidense. Pero, tal como advierte Financial Times, sus efectos disruptivos amenazan con debilitar la resiliencia económica en los próximos meses, a menos que Trump decida revertirlas, algo que, por ahora, parece altamente improbable.
En política exterior, ha reactivado con fuerza su ofensiva contra el multilateralismo, saboteado espacios clave de cooperación internacional, debilitado al Departamento de Estado, desmantelado la Usaid, abandonado el “poder blando” que alguna vez definió la influencia global de Washington y convertido los aranceles en un instrumento sistemático de chantaje, incluso contra aliados y socios estratégicos. Paralelamente, ha erosionado alianzas históricas como la que une a Estados Unidos con la Unión Europea, y reforzado su acercamiento con autócratas como Vladimir Putin ––hoy pendiente del resultado que arroje la próxima cumbre entre ambos para abordar entre otros temas la guerra en Ucrania–– y con líderes acusados de crímenes de lesa humanidad y genocidio en Gaza, como Benjamín Netanyahu.
Sus críticos le reprochan que, hasta la fecha, no ha logrado concretar un cese al fuego en ninguno de estos conflictos, como prometió durante su campaña. Sus partidarios, en cambio, destacan los éxitos alcanzados en estos primeros meses: haber logrado que los países de la OTAN aumenten su contribución del 2 al 5 % del PIB; detener por la fuerza el programa nuclear iraní e imponer un alto el fuego entre Irán e Israel; y haber mediado en los conflictos entre India y Pakistán, la República Democrática del Congo y Ruanda, y Cambodia y Tailandia.
La doctrina “America First” ya no es solo un lema de campaña: se ha transformado en el eje rector de una diplomacia unilateral, transaccional y coercitiva, guiada no por reglas y principios sino exclusivamente por intereses inmediatos y relaciones de poder. El costo de este viraje es enorme para el liderazgo de Estados Unidos. Su credibilidad como garante del orden liberal internacional se erosiona aceleradamente. En apenas seis meses, Estados Unidos ha pasado de ser la “nación indispensable” –como la definía Madeleine Albright– a convertirse en una nación impredecible y poco confiable.
Esta disrupción no ocurre en el vacío, sino que coincide con una etapa de profunda crisis global, caracterizada por la fragmentación del poder, la erosión del orden internacional y la pérdida de eficacia de las instituciones multilaterales para enfrentar los grandes desafíos contemporáneos. Nos adentramos así en una nueva era que, con acierto, Richard Haass denomina la “era del desorden”.
La cuestión clave es quién llenará el vacío dejado por Washington, tanto a nivel global como en el ámbito regional latinoamericano; ya vemos atisbos de nuevas alianzas y liderazgos que buscan ocupar esos espacios estratégicos: ¿China?, ¿UE? ¿India?
Una región fragmentada
En buena parte de América Latina, la política exterior de Trump ha sido una extensión directa de su agenda doméstica, marcada por un estilo de “matonismo internacional” que no busca aliados, sino subordinados a los que imponer sus prioridades, objetivos y caprichos. Seguridad fronteriza, migración y deportaciones, y narcotráfico han sido los ejes dominantes de su agenda hacia la región, convertida en un “laboratorio de control” (Juan Gabriel Tokatlian), que hasta ahora ha tenido más garrotes que zanahorias. En paralelo, su ofensiva geopolítica busca contener –y, si es posible, revertir– la creciente presencia de China en el continente. En materia comercial, los aranceles impuestos a los países latinoamericanos muestran heterogeneidad: nueva pausa de 90 días a México, que anticipa una dura renegociación del T-MEC, 10% a la mayoría de los países (Argentina incluida), 15 % a Costa Rica, Ecuador y Bolivia, 18 % a Nicaragua y Venezuela, 38 % a Guyana y 50% a Brasil (si bien 700 productos han quedado eximidos); en varios casos hay negociaciones en marcha para lograr un acuerdo que mitigue estos aranceles.
Brasil es el país latinoamericano que, a la fecha, ha protagonizado el mayor enfrentamiento con Trump
México ha sido el principal blanco de las presiones de Washington: Trump le ha exigido reforzar la frontera, contener los flujos migratorios y colaborar activamente en la lucha contra el fentanilo y los cárteles, sumando varias demandas adicionales bajo la amenaza constante de aranceles punitivos. Panamá también ha estado bajo presión, debido a su papel clave en la ruta migratoria del Darién y a la creciente presencia de empresas chinas en puertos cercanos al Canal; en varias ocasiones Trump incluso llegó a amenazar con retomar el control del canal interoceánico. Colombia fue inicialmente reprendida por su falta de cooperación en la repatriación de migrantes, y más recientemente por lo que Washington percibe como una actitud “tolerante” frente al narcotráfico.
Represalia ideológica
Brasil es el país latinoamericano que, a la fecha, ha protagonizado el mayor enfrentamiento con Trump, como represalia ideológica por el proceso judicial en curso contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de instigar el intento de golpe del 8 de enero de 2023. Aunque Lula defendió el camino del diálogo, calificó la amenaza como una injerencia inaceptable y afirmó que “Brasil se respeta”. Esta defensa de la soberanía ha impulsado un aumento del 6% en la popularidad del mandatario brasileño, que buscará la reelección en 2026. De momento, la tensión sigue alta: Lula descarta por ahora hablar con Trump para no humillarse; no impondrá aranceles recíprocos, pero sí recurrirá a la OMC y mantendrá abierta la negociación a nivel ministerial.
En contraste, con gobiernos ideológicamente afines como los de Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador) y Daniel Noboa (Ecuador), la relación ha sido cordial y fluida, marcada por afinidad política y pragmatismo mutuo. Frente a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua el tono ha sido duro, aunque sin una estrategia clara ni sostenida de defensa democrática.
En suma: durante estos primeros seis meses, América Latina –atrapada en su fragmentación y polarización– no ha logrado articular una respuesta firme y coordinada frente a la renovada presión de Washington, como sí lo hizo en décadas anteriores a través del Grupo Contadora, el Grupo de Río u otras iniciativas multilaterales. Ha predominado, en cambio, una lógica de supervivencia: formular algunas críticas pero evitando llegar al enfrentamiento directo –salvo en el caso brevísimo de Petro y ahora más de fondo de Lula–, negociar bilateralmente, ceder en lo indispensable y, en ciertos casos, obtener beneficios puntuales. Las consecuencias han sido dispares dependiendo del grado de cercanía, relación comercial, peso de las remesas y márgenes de maniobra y niveles de vulnerabilidad. O, incluso de afinidad ideológica o de proyectos compartidos.
Quienes esperaban que Trump se moderara se equivocaron
Sin embargo, comienzan a surgir algunas señales de voluntad por parte de ciertos países latinoamericanos de avanzar hacia una mayor coordinación y la puesta en marcha de iniciativas orientadas a reafirmar su soberanía, así como a diversificar sus relaciones políticas y comerciales. El acuerdo UE-Mercosur, la cumbre Celac-China de mayo, la reunión de Santiago de Chile el 21 de julio –entre Lula, Petro, Orsi, Boric e, incluso, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, bajo el lema “Democracia Siempre”–, la cumbre México-Canadá y la próxima reunión Celac-UE en Colombia podrían representar un primer paso en esa dirección.
Los países latinoamericanos deberían, asimismo, comenzar a delinear respuestas a tres interrogantes clave: 1) ¿Cómo evitar que la región quede atrapada en la pugna geopolítica entre Estados Unidos y China?; 2) ¿Es posible construir una posición común que combine autonomía política con relaciones constructivas y equilibradas con ambos polos de poder?, y 3) ¿Cómo aprovechar la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará a comienzos de diciembre en República Dominicana, para impulsar una relación con Estados Unidos basada en el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo?
Lo que viene
Quienes esperaban que Trump se moderara se equivocaron. Como el propio mandatario norteamericano señaló en una entrevista con The Atlantic, el 28 de abril, mientras en su primer presidencia tenía dos objetivos: gobernar Estados Unidos y sobrevivir, en este segundo mandato sus objetivos son: gobernar Estados Unidos y el mundo.
En estos primeros seis meses, Trump ha iniciado un proceso de rediseño institucional dentro de Estados Unidos y de reconfiguración del liderazgo global del país, guiado por los principios de Make America Great Again y la doctrina America First. Y, por ahora, pareciera ir ganando. No obstante, en las últimas semanas su agenda y algunos de sus logros han comenzado a enfrentar turbulencias, entre ellos: el efecto expansivo del caso Epstein, el repunte de la inflación y del desempleo, y una creciente percepción negativa de su política migratoria por los abusos cometidos. Las encuestas reflejan un progresivo deterioro tanto en su imagen personal como en la aprobación de su gobierno, si bien con una marcada diferencia entre los republicanos –que mantienen su apoyo– y los independientes y democrátas, que son crecientemente críticos.
En síntesis: los segundos seis meses de su mandato prometen ser igualmente recios y conflictivos, marcados por la volatilidad y una alta dosis de incertidumbre. Esto recién comienza. Aún queda un largo camino por recorrer y la verdadera prueba aún está por venir.
Tras seis meses en el poder, queda claro que la agenda disruptiva del magnate resulta una amenaza para la democracia de su país y para el orden liberal internacional Read More