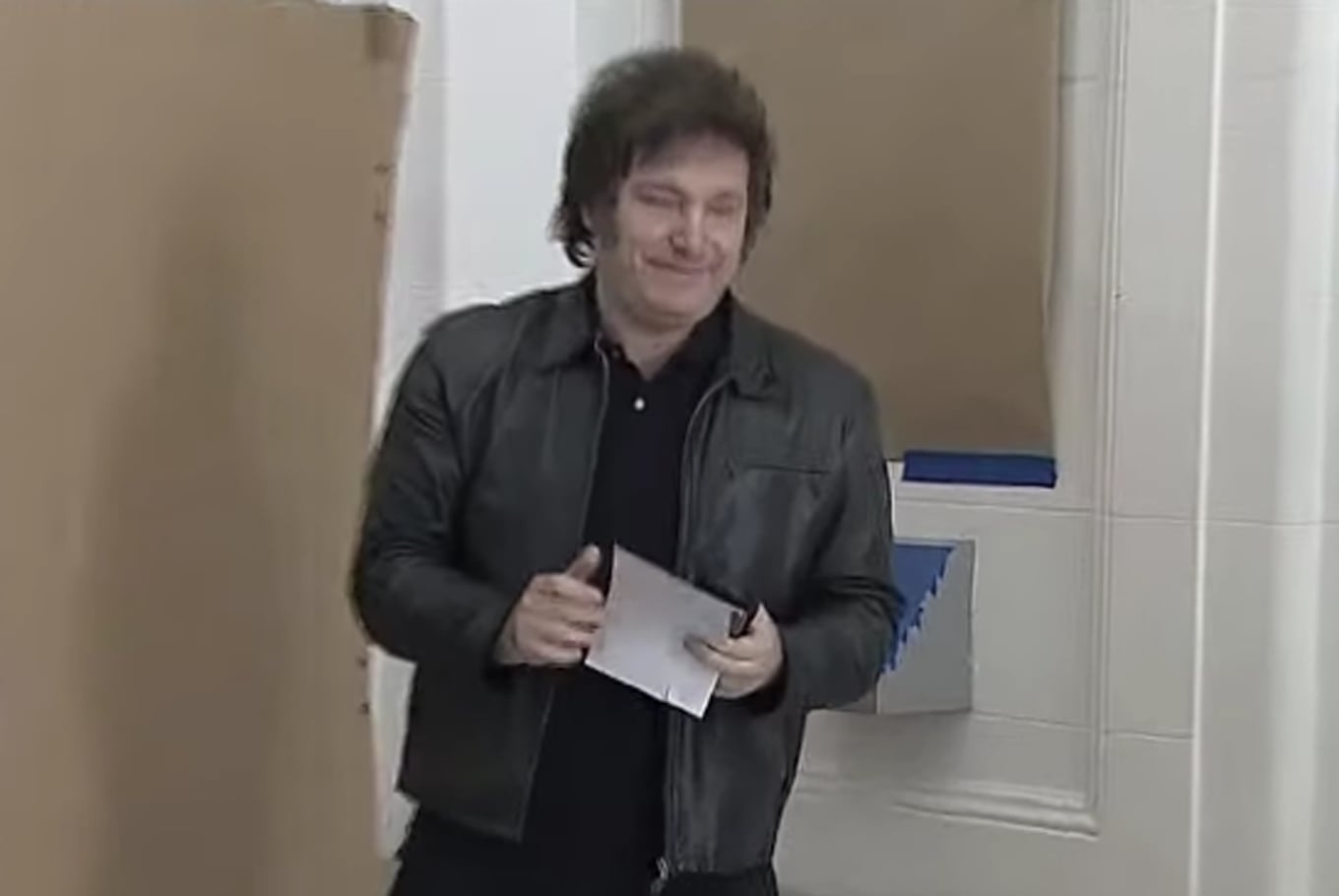El gobierno de Javier Milei ha presentado dos proyectos de ley tendientes a modificar nuestro régimen electoral. El primero propicia la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la reforma de la manera en que se financian los partidos políticos, reduciendo fuertemente el apoyo económico estatal e incrementando la posibilidad de los aportes privados. La segunda iniciativa apunta a aumentar las exigencias y los requisitos para el reconocimiento de un partido político en el nivel nacional.
En más de una oportunidad, nos hemos referido en esta columna editorial a las falencias del actual sistema electoral asociado a las PASO. En muchas ocasiones, tanto en el orden nacional como en el provincial, no han sido más que una muy costosa encuesta, en función de que no posibilitaron una genuina competencia interna para la selección de postulantes a cargos electivos en la mayoría de las fuerzas políticas. Desarrollar un sistema obligatorio de primarias abiertas para que los líderes partidarios terminen eligiendo a dedo y entre cuatro paredes a sus candidatos resulta un contrasentido. Un verdadero despropósito nacional.
Uno de los casos más emblemáticos de fuerzas políticas que han perdido la oportunidad de tender puentes hacia los sectores independientes de la sociedad en pos de una necesaria renovación ha sido el del kirchnerismo, que prácticamente nunca empleó las PASO para dirimir candidaturas a cargos electivos nacionales.
Algo similar se observó recientemente en el proceso que concluyó con la proclamación de Cristina Kirchner como líder del Partido Justicialista. Sin posibilidad de competencia interna, la política en la principal fuerza opositora de la actualidad sigue girando en torno de los problemas judiciales de la expresidenta de la Nación. De cara a las próximas elecciones legislativas, Cristina Kirchner necesita estar rodeada en el Congreso de la Nación de militantes de su máxima confianza para avanzar en un proyecto cuyo eje central no es otro que la consagración de su impunidad ante los escándalos de corrupción que ella protagonizó durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo Nacional y, más recientemente, haciéndose adjudicar un beneficio jubilatorio absolutamente obsceno.
Está claro que para la expresidenta la posibilidad de disensos internos debe estar vedada, por lo que las primarias abiertas no figuran dentro de sus cálculos. La selección de los candidatos debe pasar siempre por su propia lapicera.
La finalidad de las PASO ha sido alentar la participación activa de la ciudadanía para mejorar los canales de representación política, de modo que quienes accedan a cargos electivos sientan un auténtico compromiso con quienes los votaron, antes que con las cúpulas partidarias que puedan digitar sus postulaciones o con un puñado de militantes y afiliados. Pero desde el momento en que la mayoría de las fuerzas partidarias eluden la competencia interna abierta, el sistema diseñado exhibe sus flaquezas e implica un gasto innecesario para las arcas del Estado.
No es ese, sin embargo, el único inconveniente que han causado las PASO. Un dato no menor es el riesgo de crisis institucional que generan cada cuatro años estos comicios al realizarse nada menos que cuatro meses antes del traspaso del poder presidencial.
Los convencionales que reformaron la Constitución nacional en 1994, luego de la triste experiencia de la crisis de 1989, cuando Raúl Alfonsín debió anticipar la entrega del poder al entonces presidente electo Carlos Menem, procuraron acotar al máximo el período entre las elecciones presidenciales y la transferencia del mando. Por ese motivo, estipularon que los comicios generales deberían efectuarse dentro de los dos meses anteriores a la asunción del nuevo presidente y que la eventual segunda vuelta electoral se llevara a cabo dentro de los treinta días de celebrada la primera. Pero la inclusión de las PASO, tras la sanción de la ley impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner a fines de 2009, alargó los tiempos, dando lugar a la posibilidad de que un resultado contundente en favor de un candidato de la oposición en las primarias dejara al presidente en ejercicio en una situación de prematura debilidad cuatro meses antes del traspaso del mando, aun cuando no hubiera todavía una elección formal.
Así, las PASO, en años de recambio presidencial, se han constituido en un elemento de inestabilidad imprevisto, además de costoso e inútil.
Si bien su derogación resulta, en ese sentido, atendible, es menester tener en cuenta otras cuestiones, antes de abordar cualquier reforma de fondo. La primera es que las reglas de juego electorales, que hacen a la esencia de una democracia representativa, deben ser estables y previsibles; por consiguiente, no es factible modificarlas poco antes de un proceso eleccionario ni en función de las conveniencias de un determinado sector político con capacidad de imponer su número en el Poder Legislativo. Una segunda cuestión es que cualquier reforma electoral debería ser sancionada con el máximo consenso político posible, en tanto las elecciones constituyen el primer peldaño para la consolidación de un sistema democrático.
Así como ningún sistema electoral es perfecto, ninguna reforma electoral podrá ser completamente inocente. Es probable que casi siempre favorezca a unos y resulte desfavorable para otros. De ahí que resulte sano el criterio de que cualquier proceso de modificación de las reglas electorales no se aplique para los comicios más inminentes, sino después de que transcurra al menos una tanda eleccionaria, al tiempo que sea el fruto de un amplio y profundo debate legislativo que derive en sólidos consensos.
El gobierno de Javier Milei ha presentado dos proyectos de ley tendientes a modificar nuestro régimen electoral. El primero propicia la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la reforma de la manera en que se financian los partidos políticos, reduciendo fuertemente el apoyo económico estatal e incrementando la posibilidad de los aportes privados. La segunda iniciativa apunta a aumentar las exigencias y los requisitos para el reconocimiento de un partido político en el nivel nacional.
En más de una oportunidad, nos hemos referido en esta columna editorial a las falencias del actual sistema electoral asociado a las PASO. En muchas ocasiones, tanto en el orden nacional como en el provincial, no han sido más que una muy costosa encuesta, en función de que no posibilitaron una genuina competencia interna para la selección de postulantes a cargos electivos en la mayoría de las fuerzas políticas. Desarrollar un sistema obligatorio de primarias abiertas para que los líderes partidarios terminen eligiendo a dedo y entre cuatro paredes a sus candidatos resulta un contrasentido. Un verdadero despropósito nacional.
Uno de los casos más emblemáticos de fuerzas políticas que han perdido la oportunidad de tender puentes hacia los sectores independientes de la sociedad en pos de una necesaria renovación ha sido el del kirchnerismo, que prácticamente nunca empleó las PASO para dirimir candidaturas a cargos electivos nacionales.
Algo similar se observó recientemente en el proceso que concluyó con la proclamación de Cristina Kirchner como líder del Partido Justicialista. Sin posibilidad de competencia interna, la política en la principal fuerza opositora de la actualidad sigue girando en torno de los problemas judiciales de la expresidenta de la Nación. De cara a las próximas elecciones legislativas, Cristina Kirchner necesita estar rodeada en el Congreso de la Nación de militantes de su máxima confianza para avanzar en un proyecto cuyo eje central no es otro que la consagración de su impunidad ante los escándalos de corrupción que ella protagonizó durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo Nacional y, más recientemente, haciéndose adjudicar un beneficio jubilatorio absolutamente obsceno.
Está claro que para la expresidenta la posibilidad de disensos internos debe estar vedada, por lo que las primarias abiertas no figuran dentro de sus cálculos. La selección de los candidatos debe pasar siempre por su propia lapicera.
La finalidad de las PASO ha sido alentar la participación activa de la ciudadanía para mejorar los canales de representación política, de modo que quienes accedan a cargos electivos sientan un auténtico compromiso con quienes los votaron, antes que con las cúpulas partidarias que puedan digitar sus postulaciones o con un puñado de militantes y afiliados. Pero desde el momento en que la mayoría de las fuerzas partidarias eluden la competencia interna abierta, el sistema diseñado exhibe sus flaquezas e implica un gasto innecesario para las arcas del Estado.
No es ese, sin embargo, el único inconveniente que han causado las PASO. Un dato no menor es el riesgo de crisis institucional que generan cada cuatro años estos comicios al realizarse nada menos que cuatro meses antes del traspaso del poder presidencial.
Los convencionales que reformaron la Constitución nacional en 1994, luego de la triste experiencia de la crisis de 1989, cuando Raúl Alfonsín debió anticipar la entrega del poder al entonces presidente electo Carlos Menem, procuraron acotar al máximo el período entre las elecciones presidenciales y la transferencia del mando. Por ese motivo, estipularon que los comicios generales deberían efectuarse dentro de los dos meses anteriores a la asunción del nuevo presidente y que la eventual segunda vuelta electoral se llevara a cabo dentro de los treinta días de celebrada la primera. Pero la inclusión de las PASO, tras la sanción de la ley impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner a fines de 2009, alargó los tiempos, dando lugar a la posibilidad de que un resultado contundente en favor de un candidato de la oposición en las primarias dejara al presidente en ejercicio en una situación de prematura debilidad cuatro meses antes del traspaso del mando, aun cuando no hubiera todavía una elección formal.
Así, las PASO, en años de recambio presidencial, se han constituido en un elemento de inestabilidad imprevisto, además de costoso e inútil.
Si bien su derogación resulta, en ese sentido, atendible, es menester tener en cuenta otras cuestiones, antes de abordar cualquier reforma de fondo. La primera es que las reglas de juego electorales, que hacen a la esencia de una democracia representativa, deben ser estables y previsibles; por consiguiente, no es factible modificarlas poco antes de un proceso eleccionario ni en función de las conveniencias de un determinado sector político con capacidad de imponer su número en el Poder Legislativo. Una segunda cuestión es que cualquier reforma electoral debería ser sancionada con el máximo consenso político posible, en tanto las elecciones constituyen el primer peldaño para la consolidación de un sistema democrático.
Así como ningún sistema electoral es perfecto, ninguna reforma electoral podrá ser completamente inocente. Es probable que casi siempre favorezca a unos y resulte desfavorable para otros. De ahí que resulte sano el criterio de que cualquier proceso de modificación de las reglas electorales no se aplique para los comicios más inminentes, sino después de que transcurra al menos una tanda eleccionaria, al tiempo que sea el fruto de un amplio y profundo debate legislativo que derive en sólidos consensos.
Al margen de las indudables falencias del actual sistema electoral, es preciso que toda reforma sea fruto de un amplio consenso Read More